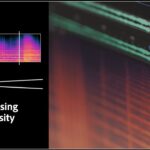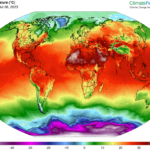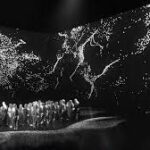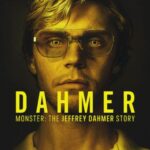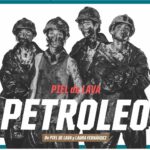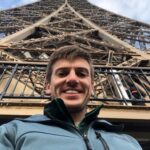Existe una idea popular, atribuida alternadamente a George Orwell, Coco Chanel o Alejandro Dolina, que sugiere que a partir de cierta edad cada uno tiene la cara que se merece. Más allá de algunos matices, estas tres figuras pusieron en palabras algo que es vox populi —que el cuerpo cambia—, pero con el agregado ingenioso del mérito como condimento. El rostro, dicen, es el reflejo de los años, pero también de las decisiones, los gestos, las emociones acumuladas. Un espejo de lo vivido, pero también de cómo se ha vivido.
En una época en la que la inteligencia artificial propone alterar nuestra imagen con solo unos clics, el concepto de cambiar la cara adquiere otras aristas. Ya no es solo cuestión de «méritos» o hábitos, sino de manipulación tecnológica. ¿Hasta qué punto nuestra cara sigue siendo nuestra si puede transformarse virtualmente? Las selfies retocadas, los filtros y las aplicaciones de rejuvenecimiento nos sugieren que la apariencia puede ser moldeada sin esfuerzo. Pero, ¿qué queda del rostro real en este proceso?

Los filtros de «embellecimiento» son moneda corriente en redes sociales como Instagram o TikTok.
En este contexto, el yoga facial parece presentarse como una suerte de síntesis que se suma a la lista de iniciativas de estética no invasiva. Un punto intermedio entre la inevitabilidad del cambio físico y la promesa tecnológica de perfección. En este sentido, los hábitos juegan un papel fundamental: mediante ejercicios que tonifican los músculos del rostro se busca retrasar los efectos del envejecimiento de manera natural, sin bisturí ni algoritmos. Es una práctica que, lejos de negar el paso del tiempo, invita a enfrentarlo con dedicación y constancia, recuperando la idea de que lo que hacemos —y no solo lo que dejamos que las máquinas hagan por nosotros— deja una huella profunda y duradera en nuestra apariencia.
En un mundo donde reina la inmediatez, esta disciplina actúa como un contrapeso que nos recuerda la importancia de los hábitos diarios y del tiempo. Acá no hay magia ni fórmulas secretas: el yoga facial no promete borrar las arrugas de la noche a la mañana, pero sí suavizarlas con el paso de los meses, mediante la repetición y el compromiso.
Al igual que el yoga corporal, el yoga facial promueve un enfoque holístico del bienestar. No se trata únicamente de trabajar los músculos del rostro, sino de integrar la mente y el cuerpo en un mismo proceso. Los defensores de esta práctica afirman que el estrés y las tensiones emocionales se reflejan en el rostro, generando rigidez en los músculos faciales y contribuyendo al envejecimiento prematuro. Entonces, ya no se trata solo de buscar mantener una apariencia joven, sino también liberar esas tensiones acumuladas y fomentar una expresión más relajada y serena.
Sin embargo, el yoga facial también tiene su lado polémico. Para algunos, la idea de «trabajar» el rostro a través de ejercicios implica una extensión de las presiones estéticas que ya enfrentan muchas personas, especialmente las mujeres. ¿Es realmente necesario esforzarse tanto por mantener una apariencia juvenil? ¿O estamos simplemente encontrando nuevas formas de perpetuar la obsesión con la juventud en una sociedad que valora cada vez más la belleza externa? Aunque el yoga facial se presenta como una alternativa más natural y menos invasiva que la cirugía o los tratamientos estéticos, no deja de estar enmarcado en discursos que privilegian la juventud y el atractivo físico por sobre todas las cosas.

Fumiko Tokatsu es una de las principales exponentes del yoga facial.
Lo cierto es que el yoga facial nos invita a retomar el control de nuestra apariencia a través de prácticas cotidianas, a la vez que rechaza la inmediatez de los filtros digitales y las soluciones rápidas que parecen dominar el imaginario actual. Es un recordatorio de que el rostro que mostramos al mundo es —al menos en parte— el resultado de nuestras elecciones, nuestros hábitos y nuestra voluntad de cambiar. Y aunque la tecnología puede ofrecer una apariencia perfecta en lo virtual, el yoga facial apuesta por una transformación más lenta, pero también más genuina y con impacto en la «vida real» (o lo que quede de ella). En definitiva, nos devuelve la idea de que, al final del día, tenemos el rostro que nos merecemos.